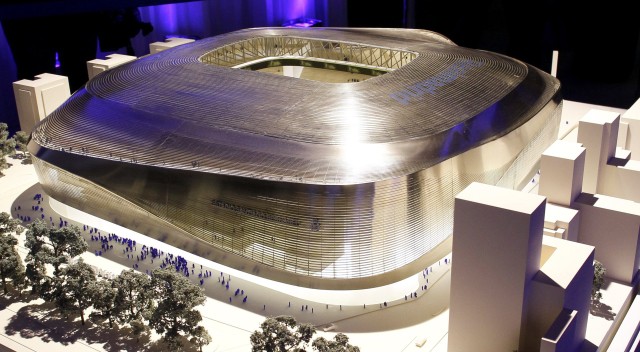El ministro de Economía y Hacienda,
Cristóbal Montoro, suele dar clases magistrales de política postmoderna.
Estas lecciones viene a cuento del famoso
Rescate que el PP
defiende como uno de sus principales logros en sus dos años de gobierno:
es decir no haber solicitado más que un rescate (al que llaman apoyo
financiero), el rescate bancario, y no un presunto rescate
general. Se puede consultar, por ejemplo, en la entrevista que concedió el periodista Graciano Palomo en el diario
El Mundo, el
pasado 8 de diciembre. Montoro deja entrever un cuadro de situación,
unas aguas en cuyas profundidades resulta interesante bucear.
Hay dos temas que llaman la atención.
El primero es la referencia al
rescate.
"Fue Mariano, personalmente, sí, sí, él solito, con su
particular estilo, su forma de ser, al que debe que España no esté
intervenida... Jejejejeje... ¡Porque no lo estamos! Todo dios le decía
que no había más remedio. Y él, oye, buscando resquicios para no llegar a
ese trance. Ahora estamos saliendo. Sí, sí sí. Estamos saliendo".
Veamos detenidamente este punto.
A finales de mayo de 2012, la crisis
de Bankia, y sobre todo, la pésima gestión que hizo de ella el gobierno
de Rajoy, era la principal preocupación del Banco Central Europeo (BCE).
Según declaró Mario Draghi,
presidente del BCE, en el Parlamento Europeo, el 31 de mayo de 2012, al
referirse a las dos crisis bancarias, las de Bankia y Dexia, se había
puesto de relieve "la peor manera de hacer las cosas".
El día 5 de junio, Cristóbal Montoro, de paso por Sevilla, concedió una entrevista al periodista Carlos Herrera, en Onda Cero. La prima de riesgo del bono público español (diferencia con el Bund o
bono público alemán a diez años) se había disparado desde hacía varias
jornadas. El 5 de junio se situaba en 508 puntos básicos o 5,08%.
El ministro, a la pregunta de Herrera sobre si vendrían los hombres de negro a España (por la troika del FMI, el BCE y la Comisión Europea), contestó que no.
¿Por qué?
Por esto: "España no es rescatable técnicamente".
Es decir, España no era Irlanda, Portugal o Grecia.
La cuarta economía de la Eurozona no era "técnicamente rescatable".
Cuatro días más tarde, el fin de
semana del 9 y 10 de junio de 2012, mientras el ministro Luis de Guindos
estaba bajo la presión del Eurogrupo en Bruselas, Mariano Rajoy le
escribía un SMS: "Aguanta. Somos la cuarta potencia europea. España no
es Uganda".
Pero España se vio obligada a obedecer a la troika y pedir un tipo de rescate a medida ya que, como bien había explicado días antes Montoro a Herrera, "España no era rescatable técnicamente".
Tras la experiencia del rescate para
salvar a la banca privada en Irlanda, la Troika aplicó la lección a
España y extendió una línea de 100.000 millones de euros con un
memorándum de condiciones. (España ha utilizado 41.000 millones).
Pero los mercados no se terminaban de
creer, a finales de junio de 2012, que la situación estaba superada.Y la
percepción era que el Banco Central Europeo (BCE) mantenía una
pasividad pasmosa. Los inversores seguían desprendiéndose de bonos
españoles e italianos en los mercados secundarios.
La prima de riesgo de España ascendió
hasta 637 puntos básicos, o 6,37%, el 24 de julio de 2012. Por su
parte, la prima de riesgo del bono público italiano se situaba el 24 de
julio de 2012 en 532 puntos básicos o 5,32%. (Hay que recordar que quien
gobernaba era Rajoy, porque cuando el PP habla de la prima de riesgo en
julio de 2012 parece que se refiere al gobierno de Zapatero)
Para darse una idea de cómo se había disparado el tipo de interés de ambos países hay que saber que el Bund alemán o bono público alemán a diez años cotizaba a un tipo de 1,24%.
Por tanto, España era castigada en
los mercados secundarios con un tipo para el bono público a diez años
del 7,61% (prima de riesgo de 6,37% + 1,24%, del Bund alemán) e Italia
del 6,56% (5,32% + 1,24%)
En esta situación, el euro como tal,
es decir, la capacidad del BCE para transmitir su política monetaria,
estaba resquebrajándose. La percepción de los mercados y de los
movimientos especulativos era que la unión monetaria ya no funcionaba.
Fue en esas horas, precisamente,
cuando Mario Draghi decidió salir al ruedo y lanzar en Londres, el 26 de
julio de 2012, su advertencia de que el BCE haría "todo lo que sea
necesario" para garantizar la continuidad del euro.
"Todo lo que sea necesario".
El mercado interpretó que ¡por fin! se
terminaba el cachondeo. Se podía empezar a reparar la avería de fábrica
del euro. Que detrás de la deuda de los países en crisis (sobre todo
España e Italia) había ahora un prestamista de última instancia. Un avalista.
El 2 de agosto de 2012, como las
primas de riesgos de los bonos públicos españoles e italianos, aunque
más moderadas, seguían sin flexionar drásticamente, el BCE anunció que
intervendría en los mercados de bonos soberanos con el objetivo de
"salvaguardar una apropiada transmisión de la política monetaria única".
Draghi no podía decir, obvio es, que el euro estaba
desintegrándose. Su versión fue "salvaguardar la apropiada transmisión
de una política monetaria única".
El 6 de septiembre, el BCE acordó el programa OMT (Outright Monetary Transactions)
de compra de bonos públicos a plazos de entre 1 y 3 años en los
mercados secundarios. Para acceder a este programa, los Gobiernos debían
dirigirse al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y solicitar la
aplicación del programa. Esta entidad se dirigiría a continuación al BCE
para cursar la solicitud y evaluar la petición. Antes de actuar, se
impondría a los gobiernos un memorándum de condiciones.
Tampoco este programa era un clásico rescate
como el de Grecia o Portugal, para citar dos ejemplos. Porque como
había dicho Montoro hay países que por su tamaño "no son rescatables
técnicamente".
En diciembre de 2012, la prima de
riesgo de España había bajado. Rondaba los 385 puntos básicos o 3,85%,
en una oscilación hacia abajo y arriba. El Bund alemán a diez años se
situaba en una banda de 1,30% y 1,40%. Es decir: los mercados
secundarios facturaban a España un tipo de 5,15 % o 5,25%.
En aquellos días de diciembre, antes
de Navidades, Cristóbal Montoro, acudió a una reunión con una quincena
de corresponsales al Círculo de Corresponsales Extranjeros, en la
madrileña calle de María Molina, número 50. Allí se prestó a analizar la
situación económica.
Explicó que la prima de riesgo de
España seguía siendo elevada. Y que si bien se podía aguantar, un año
más con esos tipos suponía un esfuerzo muy grande. No tuvo ningun
complejo en decir, directamente, que era partidario de acudir al MEDE y
solicitar la compra de bonos públicos por parte del BCE.
El encuentro era en principio reservado. Pero la posición de Montoro trascendió.
El diario norteamericano The Wall Street Journal intepretó
que las manifestaciones del ministro podían ser citadas y publicó una
información según la cual Montoro era favorable a pedir la compra de
bonos públicos españoles en el cuadro del nuevo programa OMT del BCE.
Era, pues, favorable a solicitar el rescate por la vía de la compra de
bonos.
La noticia se mantuvo 24 horas en la
edición digital. Los corresponsales que habían asistido a la reunión
expresaron su sorpresa ya que se trataba de una reunión reservada. Y se
dirigieron al periódico. El Journal explicó que no había captado el carácter off the record del encuentro con el ministro Montoro, y decidió retirar la información de la red. Y, además, borrarla de su servidor.
Esta es la historia del rescate. Un mix de
hombres de negro extranjeros y de hombres de negro ibéricos. (Carlos
Herrera fue quien acuñó la frase hombres de negro ibéricos en julio de
2012)
Y, ahora, vayamos al segundo punto de interés de las reflexiones de Montoro.
Hablan de las próximas elecciones. Montoro asegura que el PP va a ganar de nuevo.
Montoro: "Mire las tendencias...
No hay alternativa porque si vuelven los otros perderemos todo lo
ganado... Los mercados no son gilipollas. Los mercados se mueven por
cifras, no por ruido mediático... Quieren un gobierno creíble y con
capacidad no sometido a vaivenes políticos..."
Esta apelación a los mercados al hablar de voto ha cosechado múltiples reacciones adversas.
Pero es que el PP ha subido al poder a horcajadas de los mercados.
Zapatero decidió no presentarse como
candidato en mayo de 2011 y el 29 de julio de 2011 en plena subida de la
prima de riesgo, a 359 puntos básicos o 3,59%, anticipó las elecciones
generales al 20 de noviembre de 2011, bajo el síndrome de no llegar a
ellas...sin una intervención a la griega o portuguesa.
Este adelantamiento de las
elecciones presa del pánico era lo más parecido, según escribí al
conocer la decisión, a decir: "Que Dios nos pille convocados".
Y no fue suficiente. Cuando Merkel y
Sarkozy pidieron el 16 de agosto de 2011 en París a todos los países la
introducción en sus constituciones de la célebre regla de oro o limitación
del déficit público, Zapatero se dio la vuelta de lo que hasta ese
momento había sostenido contra Rajoy sobre esa propuesta y lo
adoptó como último recurso para celebrar las elecciones en paz.
Y propuso a Rajoy reformar la
constitución. Fue a las Cortes el 23 de agosto de 2011 a ¡noventa días
de las elecciones del 20-N!
A los políticos les había entrada miedo en el cuerto.
Los mercados (el Deutsche Bank, que
puso a la venta masiva de bonos públicos italianos en el verano de
2011), por un lado, y la decisión conjunta de Angela Merkel y Nicolas
Sarkozy, consiguieron tumbar a Silvio Berlusconi y situar en el Gobierno
italiano a Mario Monti. Eso ocurrió el 16 de noviembre de 2011, cuatro
días antes de las elecciones del 20-N en España.
Lo cuenta, en parte, el economista
italiano Lorenzo Bini Smaghi, ex miembro del consejo ejecutivo del BCE
hasta noviembre de 2011, en su libro Morire de austerità: Democrazia europee con le spalle al muro. (Morir de austeridad: La democracia europea contra las cuerdas).
Pero las cosas tuvieron que
ponerse peor para que un nuevo presidente del BCE, Mario Draghi,
cambiara la orientación, según hemos apuntado. Con el BCE que lanza, in extremis, una
política distinta, y los bancos centrales de Estados Unidos, Reino
Unido y Japón bombeando dólares, libras y yenes, la crisis se frena.
Los flujos de capitales, que salieron despavoridos en 2010, con la crisis de Grecia, volvieron a la Eurozona.
Y por esta razón, sobre todo, las
primas de riesgos de todos los países de la periferia europea han caído,
incluyendo a los que todavía están bajo rescates (Portugal y Grecia).
El caso de Irlanda, que ha dejado recientemente el rescate, es
sintomático. La prima de riesgo del bono público de Irlanda a diez años
oscila entre 40 y 50 puntos básicos debajo de la que paga
España y el tipo de interés de cinco años se sitúa por debajo del
interés que pagan...¡Estados Unidos y el Reino Unido!
Y es el día de hoy que la
desaceleración notable de la economía de China y el cataclismo en las
economías de los países emergentes, en el contexto de la política de
disminución de compra de bonos por parte de la Reserva Federal de EE.UU,
sigue catapultando fugas masivas de capitales de aquellos países hacia
Europa, donde son invertidos en compras de acciones y de bonos públicos.